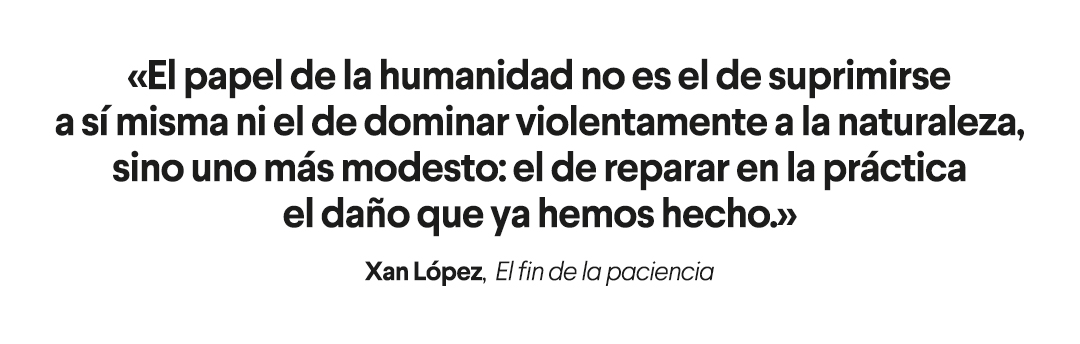«Después de un verano abrasador, las cascadas están secas y la vegetación bastante marchita», escribe Oliver Sacks a sus padres, en una carta del 29 de septiembre de 1960. Habla del parque nacional de Yosemite, donde ha ido a pasar el fin de semana. El paraíso californiano no es como se lo esperaba: el agua no cae por las cascadas, y las plantas y los árboles están secos, adormecidos. A pesar de esa imagen decadente, al sentirse inmerso en la arboleda de secuoyas gigantes, unos seres de cuatro mil años de edad, enormes, con treinta y tres metros de circunferencia, tan viejos, el neurólogo escribe que tiene la impresión de que deben poseer algo de conciencia, «aunque solo sea de la luz, el crecimiento y el dolor».
Cuando Sacks escribió esta correspondencia, recogida en el libro Cartas, el término «ecoansiedad», que se ha popularizado en los últimos años para hacer referencia a la ansiedad crónica relacionada con la crisis ambiental y civilizatoria (especialmente el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación del medio ambiente), todavía no existía. En 2017, la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) publicó un estudio titulado «Mental Health and Our Changing Climate», que sirvió como punto de partida para varias indagaciones de sociólogos, psicólogos y activistas climáticos. En esta investigación fundacional se describe cómo el cambio climático tiene grandes impactos en los humanos, en el ámbito individual y en el ámbito comunitario y social.
Sacks no utiliza el término porque entonces, en los años sesenta, tampoco se tenía la conciencia colectiva que existe hoy sobre el colapso climático: unas cascadas secas y una vegetación marchita no generaban en el observador la sensación de que el mundo se estaba acabando de una manera implacable. De hecho, la «ecoansiedad» se define por el miedo constante al futuro ambiental, la sensación de impotencia o desesperanza ante la imposibilidad del cambio, la culpa ecológica (esa sensación de ser, irremediablemente, parte del problema), la ira o la frustración hacia las empresas o personas que ignoran la crisis, y, en algunos casos, incluso puede provocar ataques de ansiedad, insomnio o depresión.
¿Cómo describiría hoy Oliver Sacks el parque de Yosemite después de un verano abrasador? ¿Cómo retrataría la angustia, el agobio, la sensación de final al percibir los fuegos que devoran los bosques del mundo? Tal vez la pregunta sea si todavía queda algo que decir.
NOVEDADES
DE LA SEMANA
Esta semana publicamos en formato audiolibro Memoria estremecida, de Jesús Moncada, uno de los autores catalanes más importantes y galardonados del siglo XX. A partir de un oscuro crimen en 1877, la historia revive los mitos, las culpas y las voces de una localidad de Zaragoza, creando así un mundo mítico en el que imaginación y realidad se entrelazan. Una espléndida novela sobre el peso de la memoria y los secretos que persisten. La traducción es de Pepe Ferreras y la narración de Frank Capdet, Roser Batalla y Pablo Adán.
Píldoras
Para este día
La era de la ebullición
El mes de julio empezó con una ola de sofocante calor en toda España. En Grecia, se descontrolaban los incendios que ardían en Atenas y Creta y que exigían evacuar a más de cinco mil personas. En Barcelona, se registró la temperatura más alta de toda la historia en un mes de junio. En 2023, el secretario general de la ONU, António Guterres, sentenció: «La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global ha llegado». Hay, aun así, relatos que intentan huir del apocalipsis, como el de Hannah Ritchie en El mundo no se acaba, un ensayo que demuestra con datos cómo podemos todavía revertir el destino y encontrar respuestas correctas y cambios necesarios para sobreponernos al ruido que pronostica nuestro final.
Cli-fi
Si las siglas «Sci-Fi» son la abreviación del término inglés science fiction, las siglas «cli-fi» hacen referencia a lo que podemos definir como ficción climática, climate fiction, un subgénero dentro de la ciencia ficción o de la literatura especulativa que imagina escenarios relacionados con el cambio climático. Tramas que se ubican en el presente, pasado o futuro, en tiempos indeterminados, y que muestran los impactos sociales, económicos y ecológicos del calentamiento global y la crisis civilizatoria. Algunos han calificado La carretera, de Cormac McCarthy, como uno de los primeros ejemplos de este subgénero, pero hay otros grandes ejemplos, como El ministerio del futuro de Kim Stanley Robinson o La parábola del sembrador de Octavia E. Butler. En Anagrama podríamos inscribir en este género el libro La infancia del mundo de Michel Nieva.
Los humanos: una minoría dominante
El escritor y filósofo Ailton Krenak, ecologista y activista indígena del pueblo Krenak en Brasil, escribió que, cuando afirmamos que nos hemos cargado el mundo, no somos del todo precisos: la sentencia solamente sería cierta si al decir «nosotros, los humanos», nos refiriéramos al club exclusivo de la minoría dominante. Las subhumanidades, en términos del filósofo, aquellos que quedan fuera de este clan, no han causado la destrucción, pero han sido, en cambio, los primeros en sufrirla. Son también subhumanos aquellos que han imaginado otras formas de estar en el mundo, otras nuevas ideas para encontrarnos y existir: contra la agencia destructora, responsabilidad creadora.
Contra toda esperanza
En un titular en El País, Eliane Brum, la periodista y documentalista que se mudó de São Paulo a Altamira, el epicentro de la destrucción de la Amazonia, dijo que la esperanza no nos salvará. Brum, autora de La Amazonia, un magnífico retrato de la devastación del pulmón del mundo, considera que la esperanza se ha convertido en un objeto de consumo más. Una falsa redención: terminar las conversaciones tristes con finales esperanzadores, insistir en la esperanza para no quedarse con mal gusto de boca, no son sino mentiras que trabajan como si el tiempo no dejara rastro al avanzar. Por eso dice Brum que viene desde el futuro: para advertir que las comunidades indígenas que sobreviven al fin del mundo desde hace más de quinientos años, cuando llegaron los colonizadores, no lo hacen a base de esperanza, sino de lucha.
Esther García Llovet gana el Premio Celsius
Los guapos, de Esther García Llovet, ha ganado el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en la Semana Negra de Gijón. En palabras del jurado, «con un estilo personalísimo, Los guapos, se adentra en lo fantástico desde la cotidianidad más reconocible» y tiene la «capacidad de generar una atmósfera extraña e inquietante a partir de lo real, dando forma a una novela que escapa a las etiquetas convencionales y se consolida como una de las propuestas más originales del año en el panorama fantástico».